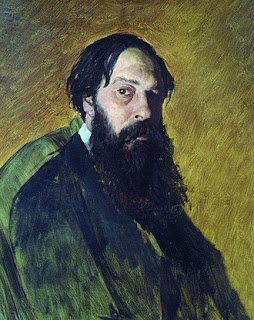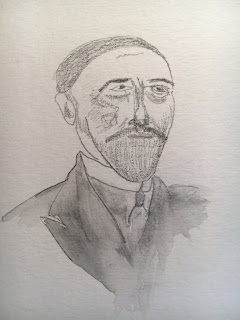Si pienso en
cuales fueron las lecturas de mi infancia pienso en primer lugar en Blanquito y
Toro y en una versión muy infantil de El conejo Pedro y el señor Malas Pulgas. Corresponden
a la primerísima infancia creo. El primero es de Robert Vavra con ilustraciones
de John Fulton. Conservo los dos. Enseguida llegó Tintín y a la vez libros de
historia adaptados a la edad, sobre todo franceses, regalo de mis padres, de
uno de mis tíos periodista o de mi abuela. Están todos por casa y son una
estupenda divulgación hexagonal. Por la misma época pasaba las páginas de la enorme edición de Salvat de la historia de España del marqués de Lozoya, para ver sus ilustraciones leyendo los comentarios que las acompañaban. Recuerdo
luego libros que en realidad he leído o vuelto a leer con los niños, cuando
eran pequeños, como si para mi de una segunda infancia se tratara: El viento en
los sauces, Peter Pan, Winnie de Puh, Jardin de versos para niños de Stevenson,
David Balfour y la Isla del Tesoro, también de Stevenson, Un capitán de quince
años de Verne, varias antologías de cuentos, tanto tradicionales españoles y de
otros países como los clásicos de Grimm, la antología de Nathaniel Thorthon,
Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, etc.


Creo que no
existe una traducción exacta al español de la gula reservada al dulce, que es
lo que en su sentido negativo significa “gourmandise”. Existe goloso y también
glotonería, pero no golosinería, aunque fácilmente se entenderá la traducción
de Gourmandinet como Golosino o similar. Existe el verbo golosinear, que es “andar
comiendo o buscando golosinas”. Se pintaba a Gourmandinet como a persona de
mérito, pero estropeada por su afán de zampar dulces, por su hábito de golosinear
a todas horas. Tampoco existe en francés una traducción adecuada para gula, que
se traduce por gourmandise precisamente, pudiendo sonar a goloso, sin más, sin
la connotación pecaminosa que supondría comer con desmesura, exceso, ansiedad,
descontrol zampante.
¿Como
traducir el pasaje siguiente?:
« Je t’aime bien,
Gourmandinet, mais je n’aime pas à te voir si gourmand. Je t’en prie,
corrige-toi de ce vilain défaut, qui fait horreur à tout le monde. »
Gourmandinet lui
baisait la main et lui promettait de se corriger ; mais il continuait à voler
des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l’office, et souvent il était fouetté
pour sa désobéissance et sa gourmandise.
Proponemos
la traducción siguiente :
Te
aprecio, Gourmandinet, pero no me gusta verte tan goloso [la palabra goloso
parece natural aquí, más que glotón o codicioso]. Te ruego corrijas tan feo
defecto, que a todos horroriza.
Gourmandinet
le besó la mano y prometió enmendarse; pero siguió robando pasteles en la
cocina y dulces en la despensa, y a menudo fue azotado por su desobediencia y glotonería
[mejor que gula y que avaricia o codicia.]
Y traducir parece
fácil.









.JPG)